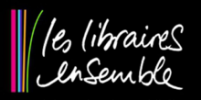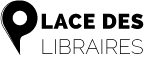- EAN13
- 9791041810468
- Éditeur
- CULTUREA
- Date de publication
- 2 juin 2023
- Nombre de pages
- 174
- Dimensions
- 22 x 17 x 1 cm
- Poids
- 280 g
- Langue
- spa
La Lámpara Roja:, Realidades Y Fantasías De La Vida De Un Médico
Arthur Conan Doyle
CULTUREA
Prix public : 15,90 €
La primera entrevista que tuve con el doctor James Winter se celebró en circunstancias de las que no se olvidan. Fue a las dos de la mañana, en el dormitorio de una antigua casa de campo. Le propiné dos patadas en el chaleco blanco que llevaba puesto y le tiré al suelo unas gafas de montura de oro, mientras él, con ayuda de una cómplice, ahogaba mis gritos con unas enaguas de franela y me sumergía en un baño caliente. Al parecer y según me han contado, uno de mis parientes, que andaba por allí, por pura casualidad, dijo en un susurro que, desde luego, mis pulmones no podían ser motivo de preocupación. No recuerdo el aspecto del doctor Winter en aquella época, porque tenía otras cosas en la cabeza, pero la descripción que él conserva de mí no es muy halagadora: una cabeza cubierta de pelusa, un cuerpo como el de una oca atada antes de ponerla a asar, unas piernas muy torcidas y unos pies metidos hacia dentro. Tales son las principales características que recuerda de mí entonces. A partir de aquel momento, las diferentes etapas de mi vida se vieron marcadas por las agresiones que, de forma periódica, sufría por parte del doctor Winter. Me vacunó, me reventó un absceso y, en una ocasión en que tuve paperas, me aplicó ventosas. En un mundo tan apacible como aquél, él era el único nubarrón negro y amenazante. Hasta que llegó el momento en que padecí una enfermedad de las de verdad, una época en la que hube de quedarme varios meses en mi cama de mimbre. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que aquel rostro tan serio también era capaz de esbozar un gesto de cariño, de que aquellas chirriantes botas de factura campesina podían acercarse dulce y furtivamente hasta un lecho, y de que aquella voz fuerte podía convertirse en un susurro cuando hablaba con un niño enfermo.